Sarah McDermott / BBC
Anna vino a Londres desde Rumania para estudiar. Para ello, primero tenía que ganar algo de dinero. Consiguió trabajos temporales como mesera, empleada doméstica y profesora de matemáticas. Hasta que un día, en marzo de 2011, la secuestraron en la calle, la llevaron a Irlanda y la sometieron a un tormento que duró nueve meses.
Anna estaba a punto de llegar a su casa. Tenía el tiempo justo para almorzar algo rápido y salir corriendo para su próximo trabajo de limpieza.
Con los auriculares puestos, escuchaba la canción de Beyoncé “I was here” mientras caminaba por las calles de Wood Green, un vecindario en el norte de Londres.
Estaba tan solo a unos pasos de su casa. Metió la mano dentro de su bolso para sacar las llaves cuando de repente alguien la agarró del cuello por detrás, le tapó la boca y la arrastró a la parte trasera de un auto color rojo oscuro.
Dentro había tres personas: dos hombres y una mujer. La cachetearon, le pegaron y la amenazaron en rumano. La mujer en el asiento de pasajeros le quitó el bolso y le sacó las gafas de la cara.
Si no hacía lo que le decían, le gritó, matarían a su familia en Rumania.
“No sabía qué estaba pasando o a dónde me estaban llevando”, cuenta Anna. “Me imaginé de todo —desde venta de órganos o prostitución, hasta que me matarían o sabe Dios qué”.

La mujer revisó minuciosamente su bolso, buscó su billetera, chequeó sus últimas llamadas en su celular, sus amigos en su cuenta de Facebook, sus documentos. Su pasaporte estaba allí. Después de que le robaran el anterior de su habitación, Anna lo llevaba siempre consigo.
Anna se dio cuenta que no tenía sentido tratar de escaparse del carro, pero cuando llegaron a un aeropuerto y la dejaron sola con un hombre, se empezó a preguntar si ésta no sería su oportunidad. ¿Podría pedir ayuda al personal del aeropuerto?
“Es difícil gritar cuando te sientes tan amenazada”, dice.
“Tenían mis documentos, sabían dónde vivía mi madre, sabían todo de mí”.
Era un riesgo que no se atrevía a correr.
Al llegar el mostrador de facturación, Anna estaba llorando, con el rostro todo colorado, pero la mujer que los atendió pareció no notarlo.
Cuando el hombre les mostró los pasaportes, ella simplemente les sonrió y les entregó sus tarjetas de embarque.
Tratando de aparentar que eran una pareja, él apuró a Anna para pasar por los controles de seguridad, y luego se sentaron en los asientos del fondo del avión.
Le dijo a Anna que no se moviera, gritara o llorara, sino la mataría.
Anna escuchó al capitán anunciar que volaban hacia un aeropuerto en Irlanda(nunca había escuchado hablar de él). Al bajar del avión, su rostro estaba aún cubierto de lágrimas, pero, al igual que con la empleada del mostrador de facturación, la azafata se limitó a sonreírle.

Esta vez, Anna decidió que al llegar al aeropuerto saldría corriendo, pero vio que este no era más grande que una estación de autobús y había otros dos rumanos esperándolos.
Un hombre gordo le tendió la mano, sonrió y dijo: “Al menos esta tiene mejor pinta”. Fue ahí cuando se dio cuenta de que la habían secuestrado.
“Supe, en ese momento, que me iban a vender”, explica Anna.
Hasta 20 hombres al día
Los hombres la llevaron a un departamento sucio, cerca de una casa de apuestas. Dentro, las persianas estaban cerradas y el aire olía a alcohol, cigarrillos y transpiración.
Había hombres fumando y mirando sus computadoras portátiles en la sala. En la mesa, había más de una decena de celulares que sonaban y vibraban constantemente, mientras un grupo de mujeres jóvenes vestidas con poco o nada iban y venían de las habitaciones.
Una mujer vestida en chancletas y bata roja le quitó la ropa con ayuda de algunos de los hombres. A partir de ahí fue abusada.
Le tomaron fotos en ropa interior frente a una tela de satén rojo pegada a la pared, para poder promocionar sus servicios en internet. Le pusieron más nombres de los que se acuerda: la llamaron Natalia, Lara, Ruby. Tenía 18, 19, 20 años y era de Letonia, Polonia o Hungría.
Luego, la forzaron a tener sexo con miles de hombres. Anna no vio la luz del día durante meses. La dejaban dormir sólo cuando no había clientes, pero ellos venían a toda hora. A veces veía hasta 20 por día.
Algunos días no había para comer, otros le daban un trozo de pan o restos de comida.
Privada de alimentos y de sueño, y abusada constantemente, perdió peso rápidamente y su cerebro dejó de funcionar correctamente.

Los clientes pagaban entre US$90 y US$115 por media hora, o entre US$185 y US$230 por una hora. Algunos la dejaban sangrando, imposibilitada de mantenerse en pie, o tan dolorida que pensaba que se iba a morir.
Otros le preguntaban si sabía dónde estaba, si había ido a escuchar música tradicional en algún pub o si había ido a visitar los salones de belleza locales.
Pero Anna dice que ellos sabían que ella y las otras jóvenes estaban ahí en contra de su voluntad.
“Sabían que estábamos encerradas allí”, dice. “Sabían, pero no les importaba”.
Era obvio por los moretones que cubrían cada centímetro del cuerpo de Anna y no les importaba.
Arresto
En julio, tras cuatro meses de cautiverio, comenzó la temporada de carreras de caballos y los teléfonos sonaban más que nunca.
Luego, un día, apareció la policía y arrestó a todas las niñas. Misteriosamente, los hombres y la mujer a cargo de todo desaparecieron junto las computadoras y la mayor parte del dinero. Anna se preguntó cómo supieron que vendría la policía.
La policía tomó fotos del departamento, de los condones usados y la ropa interior, y le dijeron a Anna y a las otras mujeres traficadas que se vistieran. Ella les dijo que no tenían ropa y que las tenían allí en contra de su voluntad.
“Se podía ver claramente que no teníamos poder ni nada: ni ropa, ni documentos”, dice. “Traté de decirles, pero nadie me escuchó”.
Anna estaba contenta de que la hubiesen arrestado. Sentía que la policía se daría cuenta, eventualmente, de que eran víctimas. Aún así, no la escuchaban.

Las cuatro mujeres pasaron la noche en una celda y a la mañana siguiente, las llevaron a un juzgado.
Un abogado les explicó que habría una audiencia breve y que las acusarían de manejar un burdel, les pondrían una multa y las liberarían unas horas después. No sería gran cosa, les dijo. Era parte de la rutina durante las carreras: se arrestaban a trabajadoras sexuales y proxenetas y los liberaban después.
Cuando salieron de la corte, Anna sintió el impulso de correr, aunque sabía que no tenía ni dinero, ni un lugar a dónde ir.
No tuvo la oportunidad: sus captores la estaban esperando a la salida.
La noticia llega a Rumania
En Rumania, su madre leyó los titulares sobre unas mujeres que regentaban un burdel en Irlanda. El nombre de sus hija estaba entre ellas.
Para ese entonces, ella ya había visto fotos que hombres habían publicado en la página de Facebook de Anna, donde aparecía desnuda o en ropa interior, con comentarios en los que Anna hacía alarde de su nueva vida y de todo el dinero que hacía como trabajadora sexual en Irlanda. Todas mentiras, inventadas por sus proxenetas.
No solo su madre vio las fotografías, también sus vecinos y los amigos de Anna. Ninguno sabía que había sido traficada o que la tenían secuestrada.
Al principio, su madre intentó hacer algo. Pero cuando llamó a su hija, no obtuvo respuesta.
“Mi mamá fue a la policía en Rumania”, cuenta Anna. “Pero le dijeron que ya estaba en edad de consentimiento y que estaba fuera del país, por eso podía hacer lo que quería”.
Eventualmente, Facebook borró su cuenta por sus imágenes indecentes. Si alguien ahora la buscaba en las redes sociales, parecía que Anna ya no existía.
Después de la redada policial, las cuatro jóvenes comenzaron a ser trasladadas de sitio en sitio. Se quedaban en diferentes ciudades, departamentos y hoteles. Pero sus vidas siguieron siendo tan malas como antes: continuaban siendo abusadas día y noche.
Anna pensó que su situación ya no podía empeorar hasta que escuchó una conversación de sus torturadores, en la que hacían planes para llevarla a Medio Oriente.
Tenía que huir.
Fuga
“No sabía exactamente donde estaba”, dice. “Pero sabía que tenía más posibilidades de escaparme de Belfast o Dublín, o donde sea que estuviese, que escaparme de algún sitio en Medio Oriente”.
Anna agarró las chancletas de la mujer y abrió la puerta. Tuvo que salir muy rápido y sin hacer ruido. No corría o estiraba sus músculos desde hacía meses, pero tenía que moverse rápido.
Lo que la salvó fue el hecho de que algunos hombres pedían ocasionalmente que les llevaran a una de las mujeres, en vez de ir al departamento.

A Anna le aterraban estas salidas.
“No sabías qué loco te estaba esperando o qué harían contigo”, dice.
“Pero cada vez que salía me hacía un mapa mental de donde estaba. Cuando nos llevaban de un lugar a otro formaba mapas en mi cabeza, recordando edificios, nombres de calles y detalles de por donde pasábamos”.
También había otro hombre —Andy, un traficante de drogas convicto con un chip de localización de la policía— que nunca quería tener sexo sino conversar.
Uno de sus amigos quería montar un burdel y necesitaba información.
“Tuve que jugarme en ese momento”, dice Anna. “No confiaba en él, pero me ofreció un lugar para esconderme”.
Con un mapa mental como única ayuda, Anna llegó a la casa de Andy, solo que allí no había nadie. Solo restaba esperar que sus proxenetas no la encontraran.
Su apuesta funcionó. Andy tenía que volver a la casa antes de la medianoche por el chip de la policía. La dejó quedarse.
Una de las primeras cosas que hizo Anna fue llamar a su madre.
Atendió su pareja. Cuando él se dio cuenta de quien era, le dijo que nunca volviese a llamar y que jamás regresara. Habían recibido tantas amenazas de proxenetas y traficantes que su mamá estaba aterrorizada, le dijo.
“Entonces yo le dije: ‘Bueno, te lo haré fácil: si alguien te llama y te amenaza, diles que yo estoy muerta para ti y para mi madre'”, le dijo Anna.
Él le cortó.
Denuncia policial
En ese momento, a pesar de no tener documentos o pasaporte, y a pesar de su experiencia durante la redada policial, Anna decidió contactar a la policía. Afortunadamente, esta vez, la escucharon.
Resultó que Anna estaba en Irlanda del Norte. Le dijeron que se reuniese con un policía de más alto rango en un café.
“Él agarró una servilleta y me pidió que escribiese los nombres de la gente que me hizo esto”, explica Anna.
Cuando le pasé el papel desde el otro lado de la mesa quedó en shock. Había estado buscando a esa gente desde hace años, dijo.
Comenzó entonces una investigación que duró dos años. Eventualmente, sus captores fueron arrestados, pero Anna estaba tan preocupada por su seguridad y la de su madre que decidió no testificar ante el tribunal.
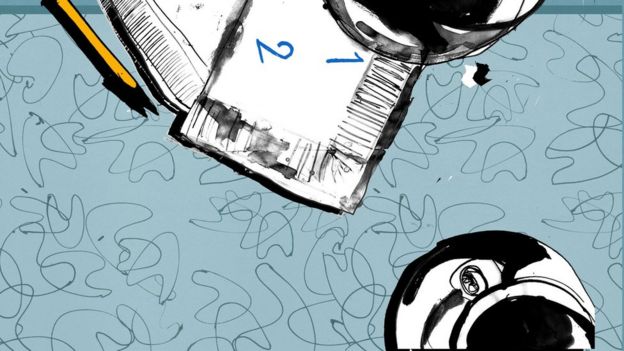
Otra joven que ella había conocido en el departamento aportó evidencia, y la banda fue hallada culpable de tráfico de personas, manejar prostitución y lavado de dinero en Irlanda del Norte.
Cada integrante recibió una condena de dos años. Cumplieron seis meses bajo custodia hasta ser sentenciados, luego ocho meses en prisión después de la condena y el resto bajo licencia con supervisión.
Ya habían cumplido dos años en una prisión en Suecia por las mismas ofensas, que involucraban a las mismas víctimas.
“Estaba feliz de que los hubieran arrestado, pero no con las sentencias”, dice Anna.
“Imagino que nada es justo en esta vida”.
Nueva ley
Más tarde, junto con otras mujeres, Anna dio testimonio al político unionista Lord Morrow, que estaba tan preocupado por el creciente número de historias que había escuchado sobre niños y adultos forzados a trabajar en burdeles, granjas y fábricas, que propuso una nueva ley a la Asamblea de Irlanda del Norte.
La ley sobre Trata y Explotación Humana, aprobada en 2015, convirtió a Irlanda del Norte en el primer y único país en Reino Unido donde pagar por sexo es un delito. Vender sexo, en cambio, fue despenalizado.
Anna está satisfecha por su rol en este proceso.
“Esta ley ayuda a las víctimas y criminaliza a quien paga y al traficante”, dice. “Por eso destruye a las bandas”.
Incluso aunque sea un porcentaje pequeño de hombres que el solía pagar por sexo el que ahora tenga menos incentivos para hacerlo, sigue siendo un éxito, asegura Anna.
Y la gente como ella que es traficada puede vivir sin miedo, porque en vez de ser penalizada por su rol en la prostitución, ahora puede recibir apoyo, agrega.
En 2017, también se volvió ilegal pagar por sexo en la República de Irlanda, donde comenzó la horrible experiencia de Anna.
Sus nueve meses de esclavitud sexual le provocaron daños permanentes.Los hombres lastimaron los lugares de su cuerpo por donde la penetraron. Anna siente un color constante en la parte baja de la espalda y en las rodillas, y hay un lugar en la parte trasera de su cabeza donde ya no le crece el pelo por que la jalaron de allí demasiadas veces.
Todavía la asaltan recuerdos espantosos. A veces no puede dormir, y cuando lo logra, tiene pesadillas. A veces todavía siente el olor a alcohol mezclado con el olor de los cigarrillos, la transpiración, el semen y hasta la respiración de sus abusadores.
Pero ahora mira hacia adelante. Ella delató a la gente que vendió su cuerpo, ayudó a cambiar la ley y, después de años de ni siquiera hablarse, su relación con su madre es buena.
“Mi madre y yo tuvimos que recorrer un largo camino para entender lo que me ocurrió”, dice. “Tuvo que aprender de mí y yo de ella, pero ahora estamos bien”.
“Me encantaría de todo corazón retomar mis estudios en algún momento”, dice. “Pero por ahora, tengo que trabajar, trabajar, trabajar, y mantenerme enfocada”.
Todos los nombres han sido cambiados.
Ilustraciones: Katie Horwich
